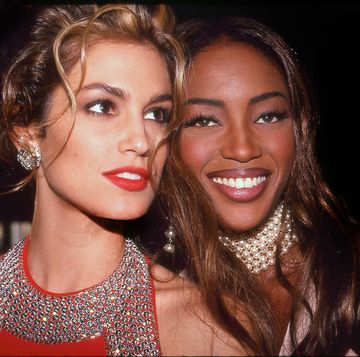Hace poco más de 20 años mi madre heredó una casa en plena Sierra de Hornachuelos, provincia de Córdoba, y desde entonces vamos con mucha frecuencia. La casa está lejos de cualquier núcleo urbano, allí el cielo está limpio de cualquier contaminación lumínica, el aire es transparente y la noche es de una oscuridad variable cuya intensidad depende de las fases de la luna. En ese lugar silencioso, la percepción del paso del tiempo no la marcan el tráfico ni los vaivenes de las muchedumbres, sino esa lenta progresión que va de la luz a la sombra.
La casa tiene un torreón envuelto en una buganvilla y coronado con una veleta, allí hay un dormitorio con un cuarto de baño iluminado por dos ventanas estrechas y contiguas, rematadas con sendos arcos que al huésped, entre la penumbra y la duermevela, terminan por parecerle un par de ojos perplejos con dos cejas curvadas. Esas ventanas gemelas del baño dan al este y por ellas, cada mañana, se cuelan furtivamente los primeros rayos de luz. No hay manera de impedir esta irrupción del alba en el dormitorio: la puerta del baño cierra mal y se abre fantasmalmente en medio de la noche, las contraventanas no alcanzan a tapar las ventanas en toda su altura.
De este modo, quien duerme en el torreón debe aceptar que el cuarto será devorado por una luz naranja en cuanto amanezca. Son tantas las noches en que me toca a mí dormir arriba, que terminé por intentar buscarle provecho a estos madrugones involuntarios, para ello me impuse la disciplina de fotografiar cada aurora que entraba por esas ventanas desde el mismo punto de vista. Fue uno de esos empeños que uno emprende sin saber exactamente por qué lo hace, hasta que murió mi hermano pequeño y le encontré un motivo.
Su pérdida fue tan devastadora que durante una temporada nos despertábamos todas las mañanas arrastrando la pena del día anterior, atrapados de alguna manera en el tiempo, con la sensación de que para nosotros ya todos los días serían siempre el mismo. En todo ese tiempo, por poco sentido que le encontrara a cualquier cosa, no dejé de fotografiar esos amaneceres. Un día se me ocurrió juntarlos todos en una carpeta llamada 'Ventanas cordobesas'. Al verlos ordenados cronológicamente uno tras otro, pude comprobar una cosa que resulta muy obvia pero que en determinados momentos de la vida es muy fácil olvidar: que todos los amaneceres son distintos, no existen dos iguales, y por tanto, para aquel que esté dispuesto a abrir las ventanas y mirar hacia fuera, hay un cierto consuelo en saber que cada día empieza siempre de una manera nueva. En cuanto comprendí eso, hice un inmenso collage con decenas de estos amaneceres y se lo regalé a aquellos con los que quería compartir esta gran noticia.